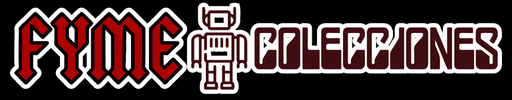Subíamos la montaña como peregrinos del fin.
El aire era denso, tan pesado que las piedras parecían respirar, y cada paso sonaba como un lamento antiguo. Éramos muchos, pero nadie hablaba. La cima nos llamaba, una voz muda que prometía salvación o juicio.
Cuando por fin alcanzamos el último tramo, el silencio se rompió. Desde abajo, una masa oscura comenzó a formarse —una nube, pero no de agua—, sino de polvo, ceniza y murmullos. Su cuerpo giraba como un cilindro inmenso, un tornado horizontal que devoraba todo lo que tocaba. La vi ascender con furia divina, levantando tierra, huesos, raíces, y comprendí que no era una tormenta... era la purga.
La multitud se dispersó, corriendo en direcciones que ya no existían. Algunos lloraban, otros rezaban. Yo solo observé su avance. No era el fin del mundo, sino la verdad del mundo: aquello que devora lo inútil, lo falso, lo que ya no sirve.
“¡Al agua!”, grité con el alma desgarrada. “¡Cuando llegue, saltaremos!”
Solo tres me siguieron, los únicos que creyeron. Los demás quedaron paralizados, envueltos por la sombra que los tragó sin un grito.
Nos lanzamos al vacío y el viento rugió como un dios de piedra. El impacto fue brutal, el agua helada cortó la piel y el tiempo pareció detenerse. Permanecimos sumergidos mientras arriba el rugido del cataclismo se disolvía.
Hasta que, de pronto… silencio.
Emergimos. La nube se había deshecho como un espectro vencido. El mundo había cambiado, o quizá solo nosotros.
A nuestro alrededor ya no había ruinas ni fuego, sino una laguna clara, dentro de un hotel abandonado. Columnas quebradas, cortinas grises, el eco de lo que alguna vez fue lujo.
Caminé hacia la orilla. Mis compañeros me miraron, temblando pero vivos. Entonces se acercó un hombre de rostro indefinido, de traje antiguo, con los ojos hundidos en sombra.
Sonrió levemente y dijo:
“Así que era cierto… tus historias temerarias.”
Solo asentí. Nadie más debía entender.
El precio de ver venir la oscuridad es cargar con ella, hasta que pasa por ti sin destruirte.
Y supe, mientras la niebla se disipaba, que aquella nube no había venido a matarnos… sino a medirnos.
Y que el juicio, al final, había sido justo.